La silenciosa crisis de salud mental de los defensores del medio ambiente
- Mutante
- 20 sept 2024
- 14 Min. de lectura
Actualizado: 7 ene 2025
Las secuelas psicológicas y emocionales de la violencia que sufren los defensores ambientales de América Latina son un pozo al que no se asoman las instituciones, oeneges ni los mismos líderes.

El botón de pánico que cuelga del cuello de Marcos evoca la amenaza de muerte que lo sacó de la Sierra de Manantlán y lo arrastró a las orillas de Guadalajara, capital del estado mexicano de Jalisco. Marcos se fue de su pueblo, Ayotitlán, después de que los vecinos encontraran el cuerpo de su hijo menor, de 17 años, al lado de un camino de tierra.
Lo mataron porque, como su padre, el muchacho se oponía a las actividades de la mina Peña Colorada, que desde 1975 estruja la Sierra en busca de hierro, dice uno de los abogados que lleva el caso. La mina de hierro más grande de México ha secado el agua, pelado los cerros, contaminado el aire y creado divisiones en la comunidad.
Al final del día, después de deambular por el centro de Guadalajara, una ciudad cuyos muros, monumentos, bolardos y kioscos están empapelados por los rostros de personas desaparecidas, el líder indígena se quita el botón de pánico, una línea directa con la policía. Casi nunca duerme. “La cabeza me quiere tronar”, dice. Piensa en su esposa, todavía en la parcela, en las cercas caídas, en el maíz que no hay quien lleve al pueblo, en los granos de café que se pudren porque no hay quien los arranque, en sus hijas escuchando los carros que rondan la casa. El recuerdo que evoca el aparato sobre su mesita de noche no se puede quitar. Es una soga al cuello de quien se siente condenado.
Desde 1986, más de 13 defensores de la Sierra de Manantlán, en su mayoría indígenas, han sido asesinados, según Tsikini, el colectivo de abogados que acompaña a la comunidad de Marcos. Los supervivientes son el último eslabón de un linaje que, por siglos, ha sido masacrado y desaparecido por exigir su derecho a habitar la Sierra y buscar justicia contra sus agresores. En los últimos 80 años, esta tarea se ha vuelto más difícil, a medida que las industrias extractivas saquean las montañas.
Según un informe publicado este mes por el observatorio Global Witness, más del 70 por ciento de los 18 activistas asesinados en México el año pasado eran indígenas que se oponían a las explotaciones mineras en la costa del Pacífico de Jalisco, Colima y Michoacán, donde se encuentra la Sierra de Manantlán. El informe sitúa a América Latina como la región más mortífera para los activistas medioambientales, ya que el 85% de los 196 defensores de la tierra asesinados en todo el mundo en 2023 eran de esta zona.
Si bien desde hace varios años el debate público y las políticas se han movido para atender los casos más atroces de violencia contra líderes como ellos —asesinatos, amenazas o desapariciones—, poca o ninguna atención se ha prestado a los traumas y los impactos en la salud mental de quienes defienden la vida de ríos, montañas, animales y comunidades.
“En todo el mundo, quienes se oponen al abuso de sus hogares y tierras son recibidos con violencia e intimidación”, se lee en el informe de Global Witness. “Sin embargo, el alcance total de estos ataques permanece oculto”.
Los líderes ambientales de América Latina viven en medio de una violencia de baja intensidad que se va impregnando en los días y los cuerpos de estas personas y, como un aire denso y contaminado, los destroza por dentro.
Experimentan problemas para dormir, ansiedad, paranoia, ataques de pánico, depresión, aislamiento y pensamientos suicidas, explica la antropóloga Mary Menton, una profesora asistente en la Universidad Heriot-Watt que trabaja con líderes en Brasil. “Algunos son incapaces de hablar durante días, en el pico de un ataque de pánico”, dice.
Un estudio en el que se entrevistó a trabajadores del sector de derechos humanos, que muchas veces se identifican como o trabajan con líderes ambientales, encontró problemas de somatización, estrés postraumático, desmotivación, conflictos con sus pares, problemas familiares, alcoholismo y abuso de drogas. Otra encuesta global mostró que cerca del 20% de quienes trabajan en el sector de la defensa de los derechos humanos cumplía con todos los criterios del estrés postraumático, y que cerca del 15% presentaba síntomas de depresión. En contextos como el de la Sierra de Manantlán, donde los derechos humanos y medioambientales están estrechamente vinculados, los riesgos a los que se enfrentan ambos tipos de activistas son similares, señalaron los abogados que trabajan con Marcos.
En México, Brasil, Colombia y Honduras, donde se producen numerosos ataques contra líderes ambientales, existen mecanismos de protección para ellos y sus familias que proporcionan guardaespaldas, teléfonos móviles vía satélite y chalecos antibalas, entre otros métodos, para garantizar la seguridad física de los activistas. Sin embargo, estos no contemplan la atención psicológica o psicosocial, dice Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores, que hace un seguimiento de la violencia contra los defensores de los derechos humanos en Colombia. Así, las organizaciones defensoras son la única alternativa para atender la crisis de salud mental, pero por motivos que van desde la falta de recursos, la cultura organizacional y el estigma, estas organizaciones también suelen ignorar la salud mental, dicen los expertos entrevistados para este reportaje.
“Se normalizó el vivir en constante estrés, en la enfermedad mental”, dice la abogada Adriana Sugey Cadena Salmerón. En 2020, ella y su colega Eduardo Mosqueda crearon Tsikini, una organización que precisamente busca acompañar a los líderes de Ayotitlán, no solo desde lo legal, sino también prestando atención a la salud psicológica como eje del trabajo. “Si empezamos a poner esta atención, este cuidado en nosotros, pues creo que vamos a estar más fuertes”, dice. Otras organizaciones de la región están priorizando el autocuidado individual, colectivo y político en el sector de la defensa de los derechos humanos.
Violencias Invisibles
A partir de los años 40, los náhuatl vieron con impotencia cómo empresas madereras, apoyadas por los gobiernos local y nacional, rasuraban la Sierra. Su nombre significa “lugar de manantiales o lloraderos de agua” y da de beber a casi medio millón de personas en la región.
Su lucha por las tierras les otorgó 50.332 hectáreas a 783 jefes de familias de Ayotitlán en 1963. Dos décadas más tarde, la pelea por acabar con la deforestación –que dieron a la par de grupos ambientalistas– dio frutos, cuando los taladores se retiraron tras la declaración de buena parte de la Sierra como reserva de la biosfera en 1987. Pero para ese entonces, ya los taladores parecían hormigas frente a la boca de la mina del Consorcio Minero Benito Juárez-Peña Colorada, que se abría hacia el cielo desde 1975.
La mina a cielo abierto, que abarca más de 39.000 hectáreas, incluidas 1.200 dentro del territorio indígena, desfiguraba el paisaje. Reemplazaba las montañas verdes por montículos de piedra deshecha. Los indígenas denunciaron ante los tribunales que los restos inertes de los montes sepultaban caminos y huertas comunitarias. La mina también ahogaba con dinamita y maquinaria los cantos y gruñidos del bosque. Denunciaron que se tragaba el agua de los arroyos que nacían de los lagrimales de la Sierra.
Es imposible ponerle números a los impactos ambientales de Peña Colorada. Según cifras de la empresa, la mina produce 3,6 millones de toneladas de pellets al año y 4,1 millones de toneladas de concentrado de hierro, con lo que cubre el 30% de las necesidades de la industria mexicana. “La empresa no permite que investigadores independientes entren al área de la mina, mucho menos que analicen sus documentos internos”, escribió el investigador Darcy Tetreault. La información sobre cuánta agua toma tampoco es pública y los gigantes siderúrgicos ArcelorMittal y Ternium –propietarios y operadores de la mina– no respondieron ni a las llamadas ni a las preguntas enviadas por correo antes de la publicación de este reportaje.
En 2005, el filósofo Glenn Albrecht acuñó el término “solastalgia” – la “nostalgia del hogar cuando todavía estás en él”. Este sentimiento aparece, por ejemplo, después de la erupción de un volcán, un incendio, o tras décadas de ver pasar camiones cargados de saucos que antes refugiaban pájaros y ver las montañas convertirse en una mina a cielo abierto. Sin embargo, la solastalgia no termina de abarcar lo que perdieron los náhuatl de la Sierra de Manantlán y tantas otras comunidades indígenas.
En Sudáfrica, el trauma colectivo que experimentaron las comunidades desplazadas por las plantaciones de pino y minería generó en los individuos rabia, tristeza, una sensación de desesperanza, impotencia y duelo, hasta el punto que, al menos una persona se suicidó, encontró el psicólogo Garrett Barnwell. Los indígenas organizan su vida cultural, política y espiritual en colectivo, e incluye a seres humanos y no humanos, explica Clemencia Correa, una psicóloga colombiana exiliada en México que creó una organización para atender a quienes luchan por los derechos humanos. Por eso, el daño al ecosistema es un daño a “esa colectividad que está interiorizada”.
Como explica Margarita Aquino, dirigente de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra en Bolivia y afectada por la minería del lago Poopó: “Vivir en una casa ajena es difícil, cuando vas de visita no puedes caminar libremente en esa casa. Igual nosotros: en nuestro territorio hemos caminado libremente”, dice. La minería les quita la casa. “Es doloroso para nosotras, [da] rabia. Porque si antes lo tenías todo, ahora no tienes nada”. Perder el territorio no es solo perder la casa, es llevar la ruina dentro.
Clima de horror
La violencia no es nueva, también ha afectado a generaciones anteriores. En diciembre de 1993, Marcos esperaba la liberación de su suegro, un líder indígena que se opuso a las empresas madereras y más tarde, a la mina, y que, a su vez, había visto morir a su padre 40 años atrás en una masacre en Tenamaztle. La policía disolvió la manifestación a tiros. Dos de esas balas encontraron un lugar donde enterrarse: los cuerpos de Juan Monroy Elías y el hermano menor de Marcos. Tenía 22 años.
Los asesinatos son solo una de las manifestaciones de violencia a la que se enfrentan los líderes ambientales de todo el mundo, dice la antropóloga Mary Menton, quien trabaja con defensores en Brasil. Las organizaciones reportan cada vez más casos de amenazas, intimidaciones, persecución judicial, campañas de desprestigio, represión y microagresiones diarias.
La intersección de todas estas violencias –que suceden en distintos tiempos y espacios e, incluso, son intergeneracionales– crean una sensación de agresión permanente, escribió Menton en 2021. “Vivir bajo esta constante amenaza crea lo que hemos llamado atmósferas de violencia o climas de horror”, una violencia lenta que “se dispersa en el tiempo y el espacio”, por lo que suele pasar desapercibida – aunque, como las capas geológicas van cubriendo paisajes, van sepultando a los líderes en el miedo.
Los líderes náhuatl cuentan que a partir de los noventa los tiros se escucharon cada vez más frecuentemente, dejando por lo menos ocho muertos regados por toda la Sierra. (Y las capas del horror fueron cayendo, una a una, sobre los que sobreviven):
1994, matan a Alejandro Monroy. Empiezan los pleitos sobre la propiedad de la tierra ejidal y quiénes tienen derechos a ella.
1996, matan a Adauto de los Santos Peregrina. Marcos termina en la cárcel no una, ni dos, sino en tres ocasiones acusado de robo y asesinato. Ninguno de los cargos prospera por falta de pruebas.
2004, matan a Nazario Aldama Villa. Tras una campaña dudosa, en 2005, un empleado de la mina se convierte en el representante legal del ejido y autoriza la ampliación del área de explotación.
2006, matan a Concepción Gabino Quiñones, a Raúl Delgado Benavides y a su chofer, Francisco Nogales. Según Marcos, los paramilitares empiezan a rondar la Sierra abiertamente.
2007, matan a Aristeo Flores Rolón. Nace el Cartel Jalisco Nueva generación, que empieza a abrir minas ilegales.
2012, no mataron a Celedonio Monroy, pero sí se lo llevaron y aún no lo encuentran. El lodazal jurídico se hace cada vez más espeso.
2013, A Gaudencio Mancilla, que presuntos policías del estado de Jalisco secuestraron en su casa, sí lo encontraron. Jalisco se va convirtiendo en el estado mexicano con más personas desaparecidas: más de 15.000 para 2023.
En 2014 no mataron a ningún defensor en la Sierra. Por el contrario, llegó una buena noticia: una orden judicial ordenó detener las operaciones mineras. Para ese entonces, el abogado Mosqueda ya había empezado a trabajar con Marcos y los demás líderes. La esperanza les dio fuerzas para, un año después, pararse a la entrada de la mina y exigir el silencio de las máquinas. Marcos vio cómo los policías que enviaron desde Colima desarmaron la barrera de 600 cuerpos, y se llevaron a 35 – incluido su abogado, Eduardo Mosqueda. Los acusaron de secuestro y despojo y daño a la propiedad ajena. Unos días más tarde, 34 fueron liberados. Mosqueda, en cambio, fue enviado a una cárcel de máxima seguridad en Jalisco.
De acuerdo con Front Line Defenders, la persecución judicial y criminalización es la forma más común de agredir a defensores de derechos humanos.
Una carga desatendida
El abogado Mosqueda llegó al penal por la noche. “Era como llegar, uno diría a una vecindad, pero era como el infierno”, dice. Lo echaron en una celda de tres metros por tres metros que compartía con un sicario y un jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación – el que estaba destrozando la Sierra y amedrentando a los líderes que él defendía. El aire era asfixiante, dice. Nueve meses después, en la madrugada del 16 de mayo, salió libre. Unas horas más tarde, estaba en la oficina de la organización de derechos humanos en la que trabajaba en ese momento. No quedaba de otra, dice. “Había que seguir, seguir, seguir”.
Esta actitud no es extraña. “Hay demasiadas personas dentro del activismo y la defensa de los derechos humanos que están enfrentándose a muchos problemas de ‘burnout’”, dice Menton.
Las oenegés de derechos humanos poco o nada se enfocan en cuidar la salud mental de sus trabajadores, encontraron investigadores de la Universidad de Columbia en 2021, tras entrevistas a 110 personas del sector. Una cultura del mártir, en la que ven el sufrimiento como algo necesario para alcanzar el fin; un complejo heroico en el que se ven a sí mismos como “salvadores” y una cultura que premia la dureza y el tomar riesgos, se entrelazan y crean una crisis de salud mental en quienes acompañan a los líderes, escribieron los autores.
La idea de parar se considera irresponsable o egoísta escribieron los investigadores. Cadena y Mosqueda hacen eco de esa sensación. “Las personas no viven de nueve a cinco su trabajo, lo viven como un estilo de vida. Es su vida. Es nuestra vida”, dice Mosqueda.
Muchos no buscan ayuda porque “como las empresas nos tienen precarizados y tienen esa visión precarizada, también nosotros a veces tenemos esa visión”, dice. Para Cadena, ser una mujer amplifica esas cargas emocionales: “si no eres una mujer adinerada –como normalmente pasa en nuestro rubro– no tienes alguien que te ayude con el quehacer (…) Y, aparte tener que estar concentrada en tu seguridad, estar pensando en que tu esposo se va a trabajar también le pueda pasar algo”, dice.
Los confinamientos provocados por la pandemia en 2020 obligaron a Cadena y Mosqueda a afrontar lo insostenible de su situación en la organización a la que pertenecían. Por eso, renunciaron y fundaron Tsikini – que en la lengua indígena purépecha significa “de donde brota algo”. Con ellos se llevaron el proceso de Marcos y su comunidad.
En Tsikini, dicen Cadena y Mosqueda, quieren poner el foco en la atención psicológica. A pesar de los recursos limitados, trabajan con una profesional en salud mental que atiende a Marcos, a los dos abogados y a otro líder que también abandonó su hogar forzosamente para instalarse en Guadalajara. Marcos dice que las citas y medicamentos que le ha mandado la psicóloga le han ayudado, así como el ocupar las horas con las clases de educación de su maestría. Sin el apoyo de Tsikini, el líder indígena no tendría cómo pagar el transporte hasta el lugar de la cita o comprar los medicamentos recetados por la especialista.
Extender la atención a sus familias y a quienes aún viven en la Sierra es, por ahora, imposible. La cobertura de móviles en la región es mínima y los costos y riesgos de salir o entrar son demasiado altos. Los celulares satelitales que les da el Mecanismo Nacional de Protección sólo cuentan con 30 minutos al mes – minutos que pueden salvarles la vida en caso de una emergencia.
En contextos como el brasileño, el mismo clima de horror crea desconfianza en los líderes para hablar de sus problemas con agentes externos, dice Mary Menton. Para rematar, en las comunidades no existe una cultura de conversación sobre sus emociones y dificultades de salud mental, dicen líderes de México y Bolivia. “Casi no platicamos eso”, confiesa Marcos. “Platicamos acerca del problema, de la solución, de las audiencias, de que va a venir la compañera, que va a haber reunión, pero casi de esto no”.
Para Mosqueda, si bien apoyar la atención psicológica individual es el primer paso que los organismos estatales deben dar, la meta es lograr un apoyo para reconstruir colectivamente a las comunidades. “Si estamos con todos los obstáculos para lo individual obviamente falta mucho más para lo amplio, lo colectivo, pero no porque sea difícil vamos a desistir y a dejarlo de lado”, dice. El Mecanismo Nacional de protección nunca confirmó la entrevista que solicitamos desde julio de 2024.
Sepultar la esperanza
El lunes 26 de octubre de 2020, el líder indígena Marcos vio el cuerpo de su hijo de 17 años tirado cerca del Río La Rosita, al borde de una brecha de la carretera que conduce a la comunidad La Huaca. Horas antes, el joven había dejado a su padre en la escuela donde era el único maestro de todos los grados. El muchacho había empezado a denunciar en redes sociales los manejos turbios del comisariado ejidal, explica Mosqueda. Su papá se siente culpable por el asesinato. “Cometí el error de platicar cómo están los abusos y eso pues a él obviamente le molestaba”, dice Marcos. Un año más tarde, acosado por los delincuentes que mataron a su hijo, el líder ambiental abandonó su hogar.
Cuando Marcos llegó a Guadalajara, dice su abogado, se veía “como un ratoncito asustado”. “Estuve a punto de volverme loco”, dice el líder. No podía dormir. Cuando dormía, tenía pesadillas. Temía –y teme– la persecución en su contra. “Tuve que platicar con sacerdotes, psicólogos, fuerte. Lo estoy superando, pero muy poco, muy poco (…) ando todo el día con problemas, la sensación de que algo va a pasar”.
Marcos ve a su esposa e hijos cada dos o tres meses, cuando el bolsillo y la situación de seguridad se lo permiten. “Es fuerte ver que ya mi esposa está sola, ver que mis hijos van a la escuela pero que les puede pasar algo. Porque la policía visita en el día, pero en la noche se van y los delincuentes todavía están libres”.
A la fecha, la Fiscalía del estado de Jalisco ha capturado a uno de los presuntos asesinos de su hijo. No obstante, a pesar de que otro ya ha sido identificado, sigue libre. El fiscal que lleva el caso le ha pedido a las víctimas que le lleven una foto del sospechoso para que los testigos lo identifiquen y puedan capturarlo. La fiscalía no comentó el caso al tratarse de una investigación activa.
A pesar de que el asesinato de su hijo desencadenó la primera evaluación del riesgo de la comunidad por parte del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la Sierra de Manantlán siguieron acumulándose las capas de violencia.
2021, encontraron el cadáver del candidato ejidal José Isaac Santos Chávez dentro de una camioneta desbarrancada. La Fiscalía del estado de Jalisco dice –falsamente– que no puede abrir una investigación sobre el caso porque no hay denuncia. Es decir: el asesinato de Santos Chávez no existe en los papeles oficiales.
2022, desaparecieron durante dos días a dos compañeros de Marcos. Para denunciar la desaparición, Cadena –entonces embarazada– esperó durante horas en los juzgados federales de Jalisco, un edificio a las afueras de Guadalajara que bordea una cárcel de máxima seguridad. Un fiscal llegó hasta el edificio casi a la media noche.
2023, amenazaron a Marcos una vez más y desaparecieron a Higinio Trinidad de la Cruz. Lo encontraron muerto al borde de un camino 24 horas más tarde. Trinidad de la Cruz, de 44 años, era uno de los 1,239 defensores de derechos humanos amparados por el Mecanismo Nacional de Protección.
En enero de 2024 capturaron a uno de los presuntos asesinos de Trinidad de la Cruz, José Juan A., alias el “el Charras o el Charrascas”, quien fue comisariado ejidal entre 2019 y 2021. La comunidad y los abogados lo señalan como alguien cercano a personas vinculadas al crimen organizado y la megaminería, reportó Pie de Página.
El fin último de las violencias, dice la psicoterapeuta Clemencia Correa, es desmantelar los procesos políticos de las comunidades. Antes, dice Marcos, los defensores se organizaban para exigir la liberación de sus líderes; iban hasta Ciudad de México o Guadalajara para denunciar los abusos. Ya no. Hoy, nadie ha querido firmar la denuncia para que investiguen la muerte de José Isaac Santos Chávez, su colega asesinado en 2021. Nadie quiere asociar su nombre a la lucha por la Sierra. “Tienen miedo”, dice. “Saben que van a molestarlos o a desaparecerlos”.
–
*El nombre del líder indígena fue cambiado para proteger su identidad.
Consultar la publicación original en La silenciosa crisis de salud mental de los defensores del medio ambiente




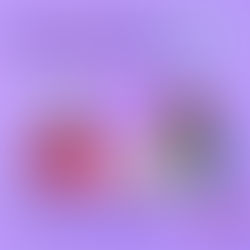

















Comentarios